Por GONZALO GUILLÉN
Entre la dictadura ostensible que oprime y la potencia que asesina, el pueblo venezolano ha quedado reducido a pagar una culpa que no es suya. La historia latinoamericana, marcada por la intervención extranjera y el autoritarismo local, vuelve a repetirse con una crudeza que no admite matices: mientras unos concentran el poder y otros imponen sanciones o intervenciones, millones de personas comunes cargan sobre sus espaldas el peso de decisiones que nunca tomaron ni aprobaron.
En la historia política de América Latina hay una constante que atraviesa décadas y fronteras: el largo brazo de Estados Unidos. Durante buena parte del siglo XX —y con ramificaciones visibles en el XXI— Washington actuó como un poder supranacional que decidió gobiernos, tumbó presidentes, financió guerras, entrenó ejércitos paralelos y bendijo dictaduras, casi siempre bajo el argumento de proteger “la libertad y la democracia”. La paradoja es que, en nombre de esa “libertad”, impuso el terror, la tiranía y el saqueo.
Estados Unidos ha impuesto dictaduras y aplastado la libertad muchas veces en América Latina, en nombre, como una burla, de la libertad y la democracia.
Los archivos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado, los informes de comisiones de la verdad y las memorias de víctimas y testigos, permiten reconstruir un mapa de intervenciones que, durante mucho tiempo, era difícil de probar con certeza jurídica, aunque evidente en sus efectos políticos. Hubo asesinatos que se disfrazaron de accidentes, golpes de Estado presentados como “levantamientos democráticos”, sabotajes que se explicaron con una sonrisa diplomática y operaciones clandestinas que jamás existieron oficialmente.
Hoy, el presidente Donald Trump ha roto con la vieja liturgia de la negación. En un gesto que muchos califican de imprudencia y otros de cinismo, confesó abiertamente haber ordenado a la CIA intervenir en Venezuela. Ya no se trata de un rumor filtrado ni de documentos secretos décadas después: es la palabra de un presidente de Estados Unidos asumiendo públicamente la autoría de una operación de desestabilización política, con violencia, en un país soberano.
Pero esa no es la única revelación. Con la misma naturalidad con que se anuncia una medida económica, Trump ha reconoció la monstruosa ejecución extrajudicial de 27 seres humanos, ocupantes de pequeñas embarcaciones en el Caribe, a los que su gobierno calificó de narcotraficantes sin pruebas ni proceso judicial alguno. No hubo jueces, no hubo evidencia. Hubo balas. Hubo muerte. Hubo silencio. Silencio cobarde.
Y, sin embargo, el anuncio no generó escándalos mayúsculos en la esfera internacional. No hubo sesiones urgentes en la ONU ni protestas masivas en las calles. No se pronunciaron los gobiernos que alguna vez alzaron la voz contra la injerencia. La costumbre de la impunidad ha domesticado a la indignación.
El siglo de las sombras
Para entender el presente hay que mirar el siglo XX como un campo de operaciones donde América Latina fue laboratorio de la política exterior estadounidense. En 1954, la CIA organizó y financió un golpe de Estado en Guatemala que derrocó a Jacobo Árbenz, elegido democráticamente. ¿El motivo? Su reforma agraria afectaba los intereses de la United Fruit Company. Fue el ensayo perfecto de lo que vendría después: campañas de desinformación, financiamiento de mercenarios, operaciones psicológicas y la construcción mediática de un “enemigo interno”.
En 1961, la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba fracasó, pero reveló el grado de intervención directa. En 1964, en Brasil, Estados Unidos respaldó el golpe militar que sacó a João Goulart, al que tachaban de “blando con el comunismo”. En 1973, en Chile, apoyaron económica y militarmente el sangriento derrocamiento de Salvador Allende y el consiguiente genocidio de gentes de izquierda, con Henry Kissinger operando en las sombras diplomáticas. En 1980 y 1990, Centroamérica —Nicaragua, El Salvador, Honduras— fue escenario de la guerra sucia de la CIA, con la Contra, con manuales de tortura, con dictaduras sanguinarias convenientemente aliadas.
Y la lista sigue: Panamá, República Dominicana, Haití, Granada, Bolivia, Argentina. Los métodos variaban, pero la lógica era siempre la misma: un enemigo, una excusa, una intervención.
Hoy, Washington no ve con malos ojos la tiranía corrupta en El Salvador de Nayib Armando Bukele Ortez, pero le parece espantosa la de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Por qué? La respuesta la dio Franklin D. Roosevelt en 1939, refiriéndose al dictador nicaragüense Anastasio Somoza García: “He may be a son of a bitch, but he’s our son of a bitch” (“Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”). Es decir, Bukele hoy es para Trump su útil hijo de puta y Maduro no ha alcanzado ese privilegio.
La verdad, tarea titánica
Durante décadas, probar las operaciones de la CIA fue una tarea titánica. Los gobiernos intervenidos sabían, los pueblos sufrían, pero las pruebas estaban enterradas en archivos clasificados, en memorias borradas, en lenguajes diplomáticos calculadamente ambiguos. Los periodistas que investigaban eran tachados de conspiracionistas; las víctimas, silenciadas; los académicos, desoídos. La CIA no firmaba comunicados, y cuando lo hacía, los negaba después.
En muchos casos, solo décadas después, cuando los documentos fueron desclasificados, se supo con precisión lo que todos sabíamos con el corazón. Árbenz no cayó por azar. Allende no fue derrotado solo por los bárbaros gorilas militares. El Plan Cóndor, que aglutinó a todas las dictaduras del Cono Sur y tuvo la colaboración del presidente narcotraficante colombiano (según investigaciones de la misma la CIA) Julio César Turbay Ayala, no fue una invención de la paranoia latinoamericana: fue una alianza formal entre dictaduras latinoamericanas, gobiernos serviles y Washington para exterminar opositores.
Pero lo que antes se hacía en las sombras, hoy se anuncia a plena luz. El lenguaje de la impunidad ya no necesita tapujos. Trump habla y se ríe; el poder se quita la máscara porque siente que ya no la necesita.
Nuevo rostro de la misma historia
La confesión sobre Venezuela encierra más que una bravuconada política: muestra que la doctrina de intervención no ha desaparecido, solo ha cambiado de escenario, de armamento y de retórica. Ahora es peor y se invoca el narcotráfico como se invocaba el comunismo en los años 50. Se habla de “dictaduras peligrosas” como antes se hablaba de “amenazas rojas”.
El argumento es siempre moralizador: el bien contra el mal. Pero el mecanismo es el mismo: operaciones encubiertas, desestabilización y eliminación selectiva de enemigos inventados.
La orden de disparar contra lanchitas en el Caribe no es una anécdota marginal. Es la confesión de un crimen de Estado transnacional. Es la prueba de que el uso de la fuerza extraterritorial se ha naturalizado en nombre de causas que no resisten ni el más mínimo examen judicial. Y lo más grave: la mayoría de esos muertos nunca fueron identificados. No hubo listas públicas, ni procesos, ni defensa. Solo el silencio de las olas.
Filosofía del poder impune
Todo acto de poder imperial lleva escondido un acto de violencia fundacional. Estados Unidos construyó buena parte de su hegemonía en América Latina sobre la idea de que puede decidir quién gobierna y quién muere, con o sin tribunales.
La impunidad prolongada crea un nuevo tipo de lenguaje político: uno en el que ya no es necesario mentir, porque no hay consecuencias. Es el poder que se ríe porque nadie puede sentarlo en el banquillo de los acusados. Es la política convertida en espectáculo de confesiones que no buscan arrepentimiento, sino reafirmar jerarquías.
Las sombras de hoy son las luces de ayer
Lo que Trump hace hoy con Venezuela tiene ecos antiguos. Es, en esencia, la misma historia que empezó en Guatemala en 1954 y se repitió, con otros nombres y otros rostros, en cada rincón del continente. El siglo XXI no ha abolido la intervención: la ha tecnificado, la ha vuelto más quirúrgica, menos visible y —cuando conviene— descaradamente pública.
En América Latina, cada país tiene una herida distinta provocada por esa política: desaparecidos, dictadores impuestos, presidentes legítimos depuestos, territorios desestabilizados. A veces, esas heridas están tan abiertas que ya parecen paisaje.
La pregunta incómoda
Si un expresidente de cualquier otro país confesara haber ordenado operaciones clandestinas contra una nación soberana, el escándalo sería mundial. Pero cuando lo hace un presidente de Estados Unidos, el mundo asiente en silencio.
La asimetría moral es también una forma de dominación. No se trata solo del acto violento, sino de la certeza de que no habrá castigo. Ni tribunales internacionales, ni sanciones reales, ni memoria colectiva suficiente para sostener la indignación.
La historia de América Latina está marcada por golpes silenciosos, invasiones negadas y operaciones “inexistentes”. Lo novedoso no es que la CIA intervenga: es que ahora se anuncie y se ejecute sin rubor. Esa naturalización de la violencia imperial es, quizás, uno de los síntomas más alarmantes de nuestro tiempo.
Si en el pasado el poder se disfrazaba de legalidad para actuar, hoy ya no necesita máscaras. Y cuando el poder no se disfraza, la verdad queda desnuda: América Latina ha sido y sigue siendo escenario de una guerra política que rara vez se libra con transparencia.
La memoria de nuestros pueblos no puede permitirse olvidar que cada intervención deja un eco en la historia, una huella en los cuerpos, una fractura en la soberanía. Como escribió alguna vez Eduardo Galeano, “la historia de América Latina es una historia de manos extranjeras metidas en nuestros bolsillos, en nuestros gobiernos y en nuestras venas”.
Hoy, más que nunca, recordar no es un acto de nostalgia: es un arma de defensa.



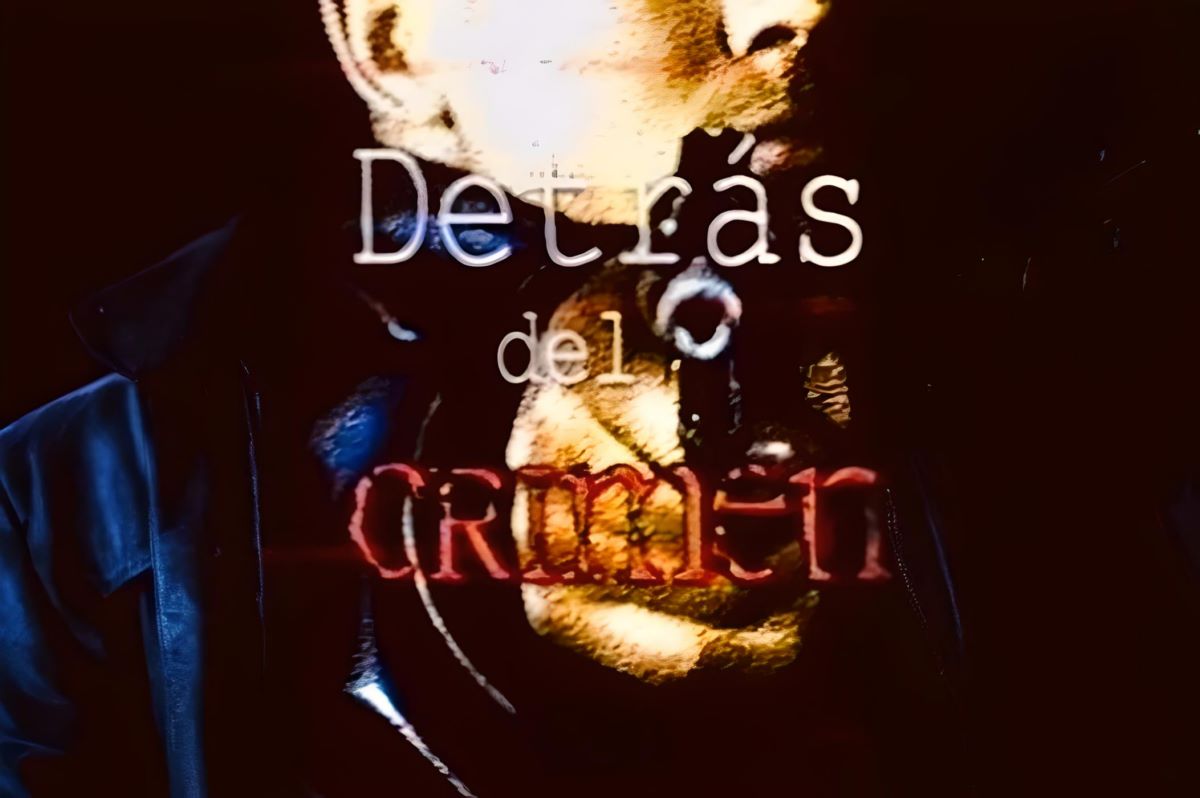
COMMENTS