En el vasto y a menudo turbio universo de los programas de opinión en YouTube, la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna ha tallado su propio nicho. Desde su tribuna digital, que alimenta de forma intermitente, se ha erigido como una de las voces que busca dar sustento ideológico al ala más conservadora de la oposición venezolana, en perfecta sintonía con figuras como María Corina Machado, Donald Trump, Javier Milei o Jair Bolsonaro. Su programa semanal se ha convertido en una pasarela para figuras de la derecha y ultraderecha, un espacio donde se construye el andamiaje político necesario para su agenda.
El pasado martes, 23 de septiembre, Pérez Osuna presentó a su gran invitado, una figura que parece ser la próxima en la fila para una irónica canonización: Alejandro Peña Esclusa. Con la solemnidad de quien presenta a un gran pensador, a un virtuoso de la talla de Ortega y Gasset, la periodista lo exhibió como un ejemplo a seguir. Sin embargo, detrás de esa fachada de respetabilidad, se esconde un pasado sombrío que la puesta en escena pretendía edulcorar, de acuerdo con Prensa América.
Peña Esclusa no es un intelectual surgido de la nada. Sus raíces se hunden en el corazón de «El Paraíso viejo» de Caracas, un enclave fundado por familias descendientes de vascos, de un ultraconservadurismo acérrimo. Un lugar donde las calles aún llevan los nombres de clanes como Berrizbeitia, Aguerrevere o Machado, un recordatorio perpetuo de una élite que se consideraba por encima del resto. Criado en ese caldo de cultivo y educado en el Colegio San Agustín, Peña Esclusa se convirtió en el otrora líder en Venezuela de la controversial organización Tradición, Familia y Propiedad (TFP). Lo que Pérez Osuna vende como un ejemplo es, en realidad, la punta de lanza de una agenda ideológica que, al igual que sus contrapartes de izquierda, busca sembrar sus ideas y lavar cerebros, contrabandeando el extremismo bajo un manto de virtud.
El complot divino: Cuando el “héroe” quiso matar a un papa
La imagen virtuosa que Nitu Pérez Osuna intenta esculpir de Alejandro Peña Esclusa se desmorona ante el peso de la historia. Lejos de ser un mero pensador conservador, Peña Esclusa fue una figura central en uno de los episodios más oscuros y delirantes de la Venezuela de los años 80. Su «gran hazaña» no fue intelectual, sino la planificación de un magnicidio: el asesinato del Papa Juan Pablo II durante su visita al país en enero de 1985.
El plan fue desmantelado en noviembre de 1984, cuando el gobierno de Jaime Lusinchi ordenó allanar el cuartel general de Tradición, Familia y Propiedad (TFP) en la lujosa urbanización La Lagunita, en Caracas. El operativo fue transmitido en vivo por la televisión nacional, un espectáculo matutino que dejó al país atónito. Las cámaras captaron la desesperación de las madres, saltando las cercas de la mansión para rescatar a sus hijos, muchos de ellos mayores de edad, que vivían recluidos en ese nido de fanatismo.
Irónicamente, la TFP no quería eliminar al pontífice por su infame vista gorda ante los abusos de pederastia, como los perpetrados por Marcial Maciel y sus Legionarios de Cristo, a quienes Juan Pablo II protegió. El móvil era teológico y ultratradicionalista. Consideraban al Papa un misionero modernista, culpable de una apertura y de permitir «ciertas libertades» que traicionaban la doctrina pura. La ideología «tefepista» resonaba con la de Monseñor Marcel Lefebvre, el obispo cismático que se rebeló contra la autoridad papal y fue excomulgado en 1988 tras consagrar obispos sin el permiso de Roma.
La estela de la TFP en Venezuela no fue solo un complot fallido. Testigos de la época relatan cómo la organización, calificada oficialmente como una secta y prohibida por decreto presidencial, destrozó familias enteras. Reclutaban a jóvenes a quienes sometían a un intenso lavado de cerebro, devolviéndolos a sus hogares como «vegetales en vida» o con secuelas psíquicas irreparables. Este es el verdadero legado del «ejemplo a seguir» de Peña Esclusa, que hoy se vende empaquetado para el consumo digital.
El caldo de cultivo: De las bandas de guerra al fascismo criollo
El personaje que Nitu Pérez Osuna hoy exhibe orgullosa, con una apariencia frágil y amanerada, fue en los años 80 un carismático reclutador. Alejandro Peña Esclusa, cinturón negro en karate, era la figura que captaba a jóvenes para sumarlos a las filas de Tradición, Familia y Propiedad. La estética del grupo era una réplica inquietante de la parafernalia nazi: el cabello corto a los lados al estilo de Hitler, la pollina peinada de lado, y un uniforme de saco y corbata que denotaba una estricta jerarquía interna. Parecían, a ojos de muchos, una cofradía de asesinos en serie.
La vida dentro de la TFP era una existencia de reclusión y fanatismo, guiada espiritualmente desde Brasil por su fundador, Plinio Corrêa de Oliveira. Sus miembros no salían con mujeres, no iban a la playa ni a gimnasios; vivían enclaustrados en su propia locura comunal. Esta secta de laicos católicos, además de ultraconservadora, era profundamente racista: en sus filas no había lugar para negros, morenos o personas de «pelo malo».
Este movimiento no floreció en el vacío. Las circunstancias políticas de Venezuela le sirvieron la mesa. Las políticas del dictador Marcos Pérez Jiménez contribuyeron a instituir la creación de las «bandas de guerra» en los colegios, preferiblemente en los de curas y monjas, que eran de un solo sexo. Fue una copia al carbón, una creación tropicalizada, del proyecto de las Juventudes Hitlerianas. Estas bandas marciales militarizadas, con sus uniformes y desfiles, se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de la TFP, que encontró su mejor semillero en los colegios de jesuitas y sus derivados, como el San Ignacio de Loyola o los de los hermanos de La Salle. De esa misma esencia, de ese mismo ADN ideológico, surgieron años después figuras políticas y partidos como Primero Justicia, fundado por Leopoldo López, Julio Borges y el mismo Henrique Capriles Radonski.
La indiferencia como prólogo del horror
Circula por internet un mantra, una reflexión atribuida a las víctimas del nazismo, que resuena como una advertencia atemporal: nadie prestó atención cuando vinieron por los otros, porque el problema no era con uno mismo. La gente observó la creación de los guetos, la persecución de los judíos, y pensó que la tormenta pasaría de largo. Para cuando se dieron cuenta, el huracán nazi ya había arrasado media Europa. Holanda, Bélgica y una Francia humillada cayeron bajo el yugo de una ideología convencida de su propia superioridad genética e intelectual, una solución final que prometía purificar el mundo.
Esta delirante búsqueda de la supremacía racial no se limitó a los campos de exterminio. Adolf Hitler y Heinrich Himmler impulsaron la monstruosa maquinaria del programa Lebensborn, una red de maternidades destinadas a la procreación de la «raza aria pura». Noruega, con su población de cabello rubio y ojos azules, se convirtió en un laboratorio ideal para este proyecto, albergando no menos de nueve de estos centros. Allí, mujeres consideradas racialmente puras, muchas veces víctimas de abuso por parte de soldados de las SS, daban a luz a niños que eran sistemáticamente arrebatados de sus brazos para ser criados como la futura élite del Reich.
Lo que comenzó como un juego macabro de eugenesia tuvo un epílogo igualmente inquietante. Tras la caída del nazismo, algunos de esos niños fueron reasignados a familias en Estados Unidos, sus apellidos cambiados y su pasado borrado, insertados en una sociedad donde, en el fondo, algunos también albergaban simpatías por la ideología derrotada. La historia está llena de estas raíces convenientemente blanqueadas. Basta recordar a la casa real británica, los Windsor, quienes antes de la Primera Guerra Mundial llevaban el apellido germánico Sajonia-Coburgo-Gotha, un linaje familiar compartido con el Káiser que tuvo que ser ocultado tras un nombre inglés para no mancharse con la derrota alemana. Se demuestra así que el supremacismo es una bestia de muchas cabezas, algunas de las cuales simplemente se esconden a plena vista.
Ecos globales de una estética siniestra
Aquellas bandas de guerra que sirvieron de semillero a la TFP en Venezuela, con sus competencias conocidas como «escabeches» y su estilo que algunos críticos no dudaban en calificar de nazi o incluso afeminado, no son una aberración aislada en la historia. Su eco resuena en Europa, particularmente en España, en las bandas marciales de las cofradías religiosas. Hay quienes observan en los uniformes y la marcialidad de estos grupos un inquietante reflejo de aquella ideología de ultraderecha latinoamericana, una misma estética de orden y sumisión que se pasea en procesiones sagradas.
Pero este no es un simple ejercicio de memoria histórica. Lo que antes fue un «chistecito», como el gesto que Elon Musk protagonizó el 20 de enero de 2025 durante una celebración trumpista, hoy se revela como parte de una política de Estado. Su saludo, interpretado por muchos como una clara alusión nazi y torpemente defendido por otros como un simple arrebato de entusiasmo, no fue quizás un error casual. Parece haber sido, en cambio, una señal de los tiempos, la manifestación pública de un plan que busca blanquear el fascismo y reintroducirlo en el discurso dominante.
El mundo actual, cada vez más bipolar, parece haber encontrado a su nuevo mesías. El ejemplo a seguir ya no es el más virtuoso, sino el más fuerte, el que más dinero acumula. Y en ese panteón de la fuerza bruta, Donald Trump se erige como la figura a imitar. Un personaje que, según versiones de antiguos colaboradores, ha llegado literalmente a confesar en privado que «Hitler tenía un lado bueno». Este modelo se replica con una virulencia alarmante. En Oriente Medio, un político de la derecha tradicional como Benjamin Netanyahu, amparado en un nacionalismo secular, está exterminando a los palestinos como si fueran ratas, demostrando, al estilo nazi, que la crueldad es una divisa en alza en el nuevo orden mundial.
El espejo franquista y el futuro que nos acecha
La peligrosa agenda que Nitu Pérez Osuna intenta contrabandear no es un fenómeno aislado; es un síntoma de una pandemia ideológica global. En el epicentro de este nuevo orden, el ecosistema mediático que orbita alrededor de Donald Trump trabaja a marchas forzadas para rehabilitar a Hitler. En pódcasts de máxima audiencia, como el de Tucker Carlson, se taladra el consenso histórico para afirmar que Estados Unidos debió aliarse con el Tercer Reich o que Winston Churchill fue el verdadero villano. Se llega al descaro de justificar el genocidio afirmando que el dictador alemán «solo pretendía alcanzar una solución aceptable para el problema judío». En este clima de revisionismo tóxico, no es de extrañar que aún exista la banalización del Holocausto, como la del príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein, quien generó controversia en 2009 por sus declaraciones sobre cómo el secreto bancario de Liechtenstein habría ayudado a salvar la vida de muchos judíos durante el Holocausto. Se trató de declaraciones que, algunos historiadores consideraron, no coincidían con los hechos históricos.
Este lavado de cerebro masivo, esta normalización de lo monstruoso, no es un invento nuevo; simplemente cambia de uniforme. La historia ofrece un espejo escalofriante en la España franquista. Allí, el fascismo no se impuso únicamente por la fuerza de las armas, sino que se infiltró en la cultura a través de las cofradías y la Falange. Sus miembros, con una estética marcial y una parafernalia que muchos hoy considerarían «muy afeminado y muy hitleriana», replicaban el mismo patrón de las bandas de guerra venezolanas: utilizar la tradición, la disciplina y el espectáculo como vehículo para una ideología de odio.
Desde las Juventudes Hitlerianas, con sus camisas pardas y su adoctrinamiento total, hasta las bandas de la TFP y las procesiones falangistas, el método es el mismo. Se coopta a la juventud, se le viste con un uniforme que anula la individualidad y se le enseña a marchar al son de un tambor autoritario. Lo que Nitu Pérez Osuna presenta como un acto de periodismo valiente no es más que otra vuelta de tuerca en esta maquinaria de reclutamiento. La lección es clara y funesta: cuando el fanatismo se viste de gala y desfila en público, no está pidiendo permiso, está anunciando su llegada al poder.












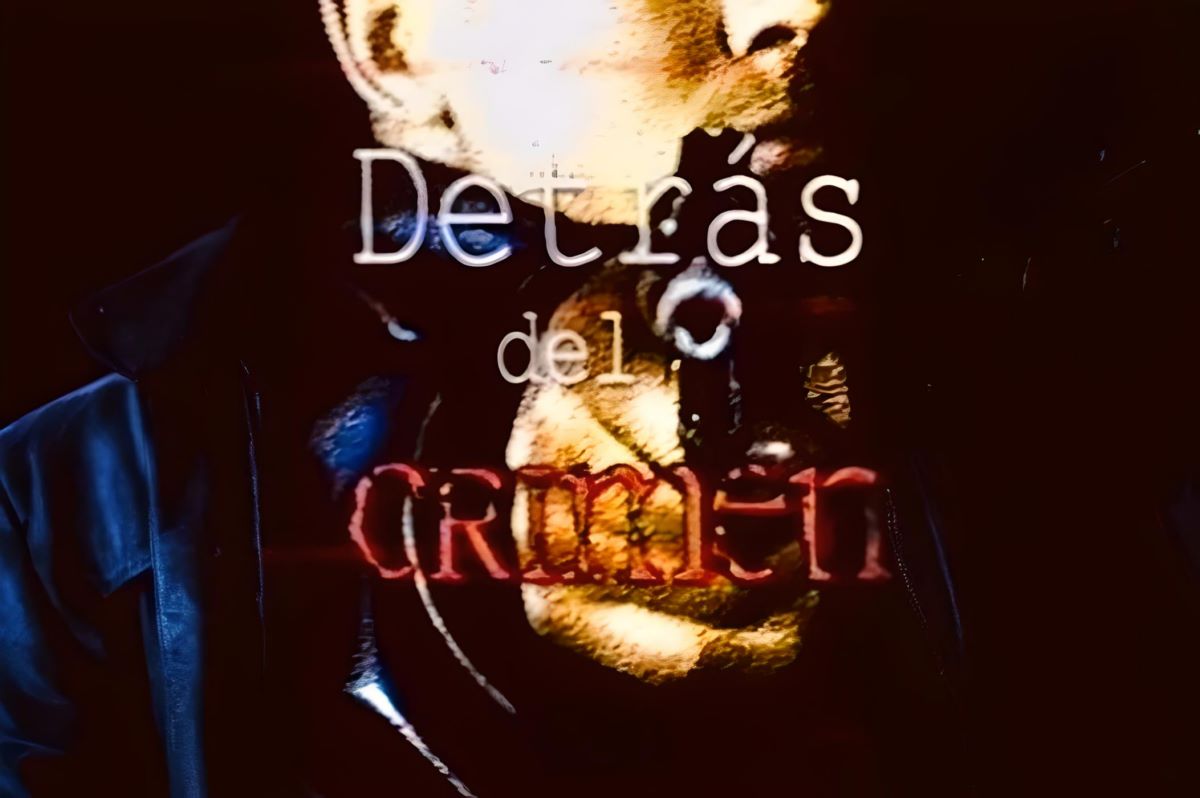
COMMENTS